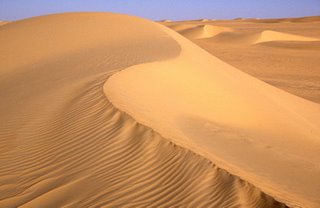En el desierto no hay atascos

“Nací en un campamento nómada entre Tombuctú y Gao, al norte de Mali. Durante toda mi juventud recorrí las arenas con camellos, cabras, vacas, corderos y asnos en busca de nuevos pastos”. Caminábamos hacia la vida, el agua, la vegetación. No conocí más que los horizontes infinitos, las noches bajo la jaima, las hogueras de leños, los pozos y el ganado. El campamento estaba compuesto por varias tiendas pertenecientes a la misma familia o comunidad, aunque, a veces, durante la estación seca, las familias se separaban para no concentrarse todos en los mismos pastos. Nos daba la impresión de que éramos los únicos en habitar un desierto que habíamos convertido en el terreno de nuestros juegos. Vivíamos en un mundo recortado del otro, como príncipes de nuestro propio reino”.
“Cuando la vida depende de la naturaleza, todas las miradas se hacen vitales. En el desierto, los ojos buscan cualquier señal de vida, huellas de animales, plantas, el lenguaje de la tierra. Leemos en la arena la escritura de la vida. Cuando nos dirigimos hacia algún pasto, no se nos escapa nada de lo que vemos en el camino”.
Este texto, que tiene tanto en común con la vida nómada de los saharauis de la badia, pertenece al libro “En el desierto no hay atascos”, de Moussa Ag Assarid, un tuareg de Mali. Conocimos a Moussa en la pasada Feria del Libro de Madrid, y estuvimos un rato charlando con él. Moussa iba vestido con el traje tradicional, compuesto de una darraa (no sé como la denominan los tuareg) de color azul, turbante también azul, y una enorme sonrisa que se le salía de la cara. Los tuareg no hablan árabe, tienen su propio alfabeto, y nos entendimos con él en francés, con ayuda de su editora en España.
Merodeábamos por el puesto, ya que tanto el libro como el autor nos llamaban mucho la atención, hasta que la amable editora se dirigió a nosotros. Compramos el libro, hablamos sobre tantas similitudes entre saharauis y tuareg, nómadas del desierto en busca de la nube en ambos casos, pueblos tan maltratados a pesar de su hospitalidad y su forma de vida sencilla y natural.
Moussa nos firmó el libro con un dibujo de una cigüeña. Nos contó que el dibujo es el símbolo de su querida madre, muerta cuando él solo era un niño. Vive en Francia, alejado de su desierto por la alarmante sequía que está acabando con esa milenaria forma de vida. Intenta desde el “primer mundo” conseguir dinero para que los niños de su comunidad estudien y tengan un futuro más luminoso del que en un principio les espera. Moussa pretende con múltiples actividades dar a conocer la realidad de su gente.
Deseamos mucha suerte a Moussa y al fascinante pueblo tuareg. Y os recomendamos el libro. Más allá de las curiosidades y anécdotas de un nómada en la gran ciudad, nos gusta por el evocador reflejo que se hace de la extrema, solitaria, profunda, milenaria y orgullosa forma de vida de los nómadas.
En el desierto no hay atascos. Un tuareg en la ciudad.
2ª Edición ampliada con mapas
Moussa Ag Assarid
Travesías / Editorial Sirpus
“Cuando la vida depende de la naturaleza, todas las miradas se hacen vitales. En el desierto, los ojos buscan cualquier señal de vida, huellas de animales, plantas, el lenguaje de la tierra. Leemos en la arena la escritura de la vida. Cuando nos dirigimos hacia algún pasto, no se nos escapa nada de lo que vemos en el camino”.
Este texto, que tiene tanto en común con la vida nómada de los saharauis de la badia, pertenece al libro “En el desierto no hay atascos”, de Moussa Ag Assarid, un tuareg de Mali. Conocimos a Moussa en la pasada Feria del Libro de Madrid, y estuvimos un rato charlando con él. Moussa iba vestido con el traje tradicional, compuesto de una darraa (no sé como la denominan los tuareg) de color azul, turbante también azul, y una enorme sonrisa que se le salía de la cara. Los tuareg no hablan árabe, tienen su propio alfabeto, y nos entendimos con él en francés, con ayuda de su editora en España.
Merodeábamos por el puesto, ya que tanto el libro como el autor nos llamaban mucho la atención, hasta que la amable editora se dirigió a nosotros. Compramos el libro, hablamos sobre tantas similitudes entre saharauis y tuareg, nómadas del desierto en busca de la nube en ambos casos, pueblos tan maltratados a pesar de su hospitalidad y su forma de vida sencilla y natural.
Moussa nos firmó el libro con un dibujo de una cigüeña. Nos contó que el dibujo es el símbolo de su querida madre, muerta cuando él solo era un niño. Vive en Francia, alejado de su desierto por la alarmante sequía que está acabando con esa milenaria forma de vida. Intenta desde el “primer mundo” conseguir dinero para que los niños de su comunidad estudien y tengan un futuro más luminoso del que en un principio les espera. Moussa pretende con múltiples actividades dar a conocer la realidad de su gente.
Deseamos mucha suerte a Moussa y al fascinante pueblo tuareg. Y os recomendamos el libro. Más allá de las curiosidades y anécdotas de un nómada en la gran ciudad, nos gusta por el evocador reflejo que se hace de la extrema, solitaria, profunda, milenaria y orgullosa forma de vida de los nómadas.
En el desierto no hay atascos. Un tuareg en la ciudad.
2ª Edición ampliada con mapas
Moussa Ag Assarid
Travesías / Editorial Sirpus